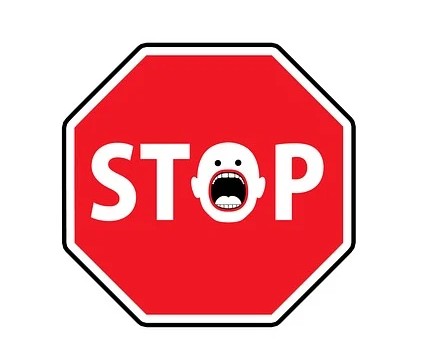Hasta hace pocas décadas, la psiquiatría no había profundizado en los efectos neurológicos que provoca el rechazo y el aislamiento en la infancia. Casos extremos como el de Genie, descubierta en 1970 en EE. UU., permitieron estudiar ese daño.
Genie fue víctima de graves maltratos por parte de su padre, Clark Wiley, quien la mantuvo atada y aislada en una habitación desde que tenía 22 meses. No podía hablar, apenas veía la luz, y cualquier intento de emitir sonidos se castigaba con golpes. Dormía en una jaula de alambre, y vivió así once años. Su madre y su hermano también sufrían el terror de un padre autoritario y violento que controlaba la casa con un arma en la mano.
El caso salió a la luz cuando su madre, prácticamente ciega, pidió ayuda en un hospital. Una asistenta social descubrió la situación y la policía intervino. Al encontrarla, Genie caminaba a cuatro patas, no hablaba y parecía tener seis años, aunque en realidad tenía trece.
Tras la denuncia, el padre se suicidó dejando una nota —“el mundo nunca lo entenderá”—, y la madre fue absuelta al considerarse también víctima, aunque perdió la custodia.
Genie pasó a manos de un equipo médico que la utilizó como objeto de estudio, pues interesaba conocer el desarrollo del lenguaje y la influencia del entorno en la conducta.
En pocos meses aprendió varias docenas palabras, aunque su uso era muy limitado. Algunas hacían referencia a colores como «naranja» u otras a «madre» o a verbos como «ir». La gran dificultad se encontraba en la gramática, la cual no pudo adquirir.
Todo ello reforzó la teoría de que existen periodos críticos para adquirir habilidades cognitivas y lingüísticas.
En definitiva, el caso de Genie mostró con crudeza las consecuencias irreversibles del aislamiento extremo y la privación sensorial en el desarrollo humano.
Esta historia nos recuerda la noción aristotélica del origen natural del lenguaje y que para el ser humano y demás animales sociales es esencial estar acompañado de otros, relacionarse, compartir, ser estimulados e interaccionar.